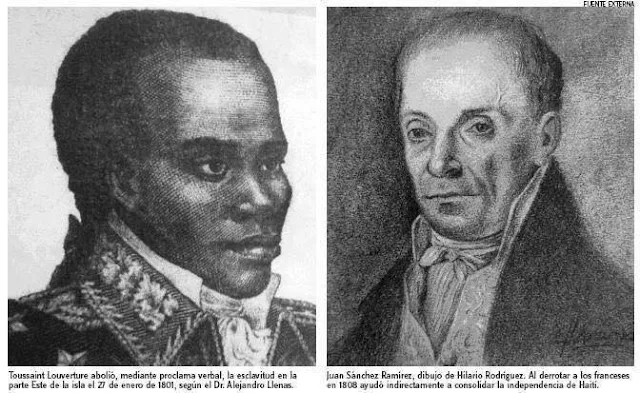La colección de poemas que presentas, presumiblemente de tu libro "Antología del Asombro", revela una poética rica en imágenes sensoriales y una profunda exploración de temas existenciales. Domingo Acevedo construye un universo lírico donde la naturaleza, el tiempo, la muerte y la memoria se entrelazan con un lenguaje evocador y a menudo melancólico.
Temas Recurrentes y Obsesiones Poéticas
Varios temas se repiten y resuenan a lo largo de los poemas, creando una coherencia temática:
La Naturaleza y sus Elementos: La presencia de elementos naturales es constante y vital. El mar, la sal, la luna, el viento, los árboles, los pájaros y la lluvia no son meros decorados, sino entidades vivas que interactúan con el yo lírico y simbolizan estados emocionales o conceptos abstractos. Por ejemplo, el "hondo sonido de caracoles donde naufraga el mar" en "Sonido de caracoles" evoca una conexión profunda y casi mística con el océano.
El Tiempo y su Transitoriedad: La fugacidad del tiempo es una preocupación palpable. La tarde, el otoño, el invierno, e incluso "mayo agoniza" en "Atardece", son momentos que marcan el paso inexorable. La "gota de sombra" que "es la tarde" en "Una gota de sombra" resume esta idea de un tiempo que se diluye y se convierte en esencia. La lentitud del caracol en "Los latidos del viento" contrasta con la prisa del tiempo, sugiriendo una dimensión donde la temporalidad se suspende.
La Muerte y la Ausencia: La sombra de la muerte y el luto se cierne sobre varios poemas, como en "Árbol de lágrimas" donde "la muerte y el luto juegan una partida interminable de ajedrez". La ausencia también se explora, con el "pájaro herido de distancia" que es "el horizonte" en "Ausencia", una imagen que fusiona el dolor de la falta con la inmensidad del espacio.
La Memoria y el Olvido: La persistencia de la memoria y la amenaza del olvido aparecen en "Árbol de pájaros azules", donde "tres ruiseñores de sal estampan en las paredes del olvido tu nombre". Esto sugiere una lucha por preservar la identidad o el recuerdo de alguien frente a la erosión del tiempo.
La Soledad y la Melancolía: Una atmósfera de introspección y soledad impregna la colección. La luna "ebria de soledad" en "Surcos de agua" personifica un sentimiento de aislamiento, que a menudo se acompaña de una melancolía sutil, pero profunda.
La Corporalidad y la Sensualidad: En poemas como "Tus senos", la poesía se vuelve íntima y sensorial, celebrando la conexión física y el tacto. Los senos se transforman en "dos tibias palomas que anidan en mis labios", una imagen que aúna la ternura con el deseo.
Imágenes y Metáforas
La fuerza de estos poemas reside en la riqueza de sus imágenes, que a menudo son sinestésicas y sorprendentes:
Sinestesias y Sensorialidad: Acevedo fusiona sentidos, como en "humareda de sal", donde lo visual y lo gustativo/táctil se combinan para crear una experiencia más completa. El "sonido de la sangre" que "se ahueca en la mirada del viento" en "La sangre" es otra potente sinestesia.
Personificaciones: Elementos inanimados adquieren cualidades humanas, intensificando la conexión emocional. La luna que "dejó un tatuaje de mariposas efímeras" o que hace "surcos de agua en tu ombligo" son ejemplos de esta técnica.
Metáforas Audaces: Las metáforas son a menudo concisas pero impactantes. "El horizonte" es un "pájaro herido de distancia"; "la distancia" es un "espejo donde el viento se mira y rejuvenece". Estas comparaciones inesperadas abren nuevas dimensiones de significado.
Símbolos Ancestrales: El "centauro" y el "árbol de la vida" en "Derrota Ancestral" remiten a mitologías y arquetipos, añadiendo una capa de universalidad y profundidad al dolor expresado.
Estilo y Forma
Aunque los poemas son cortos y compactos, su densidad lírica es notable.
Concisión: Acevedo opta por la brevedad, lo que obliga al lector a detenerse en cada palabra y desentrañar sus múltiples significados. No hay adornos innecesarios; la economía del lenguaje es clave.
Ritmo y Musicalidad: A pesar de la ausencia de una métrica regular evidente, hay un ritmo interno que se logra a través de la repetición de sonidos, las aliteraciones y el uso de versos cortos que invitan a una lectura pausada y reflexiva.
Uso del Espacio en Blanco: La disposición de los versos y los espacios entre estrofas contribuyen a la atmósfera general de los poemas, permitiendo que las imágenes respiren y se asienten en la mente del lector.
Intensidad Emocional: Detrás de la aparente quietud de las imágenes, late una profunda carga emocional. La melancolía, la nostalgia, el asombro y el anhelo se transmiten de manera sutil pero efectiva.
En resumen, los poemas de Domingo Acevedo en "Antología del Asombro" demuestran un dominio del lenguaje poético para explorar la condición humana a través de la lente de la naturaleza. Sus imágenes, a menudo oníricas y enigmáticas, invitan a la contemplación y a una inmersión profunda en un universo donde lo efímero y lo eterno coexisten en una danza poética. La colección, por su brevedad y concisión, es un testimonio de cómo pocas palabras pueden contener una inmensidad de significado y emoción.
Sonido
de caracoles
Hondo sonido de
caracoles
donde naufraga el mar
Humareda
de sal
Densa humareda de sal
la noche
El
otoño
La luna dejó un tatuaje
de mariposas efímeras
en la piel amanecida
del otoño
Derrota
Ancestral
Un centauro llora
desconsolado
en el tronco del árbol
de la vida
su derrota ancestral de
no ser
Árbol
de lágrimas
En los límites de la
sangre
un árbol de lágrimas
crece
bajo su sombra la
muerte y el luto
juegan una partida
interminable de ajedrez
Una
gota de sombra
Una gota de sombra en
la distancia
es la tarde
Pájaros
de oro
Esta tarde de invierno
pájaros de oro migran
hacia los oscuros
rincones del agua
Rayo
de eternidad
Un ángel herido por un
rayo de eternidad
solloza en brazos de la
quimera
Árbol
de pájaros azules
Árbol de pájaros azules
atrapados en los
recintos de las sombras
tres ruiseñores de sal
estampan en las paredes
del olvido
tu nombre
Atardece
Atardece
mayo agoniza
llovizna
los flamboyanes sueñan
Tus
senos
Son tus senos
dos tibias palomas que
anidan en mis labios
Espejo
de agua
Es un espejo donde el
viento se mira y rejuvenece
la distancia
Ausencia
Un pájaro herido de distancia
el horizonte
Surcos
de agua
Ebria de soledad
hace surcos de agua en
tu ombligo
la luna
La
sangre
Trébol de agua
el sonido de la sangre
se ahueca en la mirada
del viento
Vendaval
de sangre
Por el camino hueco que
todas las tardes
deja la brisa en el
horizonte
un vendaval de sangre
sepultó
en el útero de la noche
la luz
Los
latidos del viento
Caracol perdido en los
latidos del viento
en su lentitud el
tiempo no tiene prisa
y en el pulso del agua
la luz de la luna
tritura las sombras
cuando por el sendero
la noche lo arropa en
sus sábanas de terciopelo
y en el sueño
el silencio roba la
claridad al día
para ponerla en sus
ojos
Primer capitulo Antologia del Asomrbo.
Disponible en Amazon.