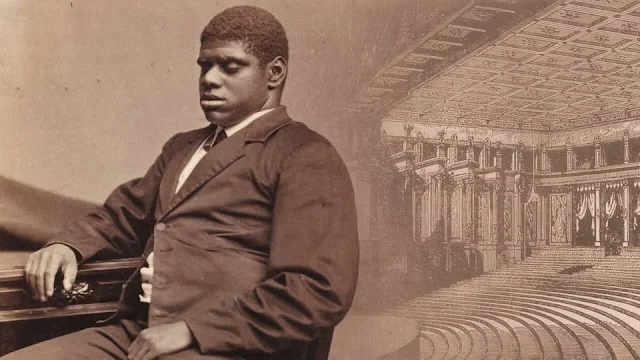Julia de Burgos
(Julia Constancia Burgos García; Carolina, Puerto Rico, 1914 - Nueva York, 1953) Poetisa puertorriqueña. Julia de Burgos se graduó de maestra normalista en la Universidad de Puerto Rico en 1933. En 1934 trabajó en la PRERA (Agencia para la Rehabilitación Económica de Puerto Rico, por sus siglas en inglés) en Comerío, como empleada de una estación de leche, lugar en que los niños de familias pobres recibían desayuno gratuito. Contrajo nupcias con Rubén Rodríguez Beauchamp en ese mismo año. En 1935, al cierre de la PRERA, ejerció por breve tiempo como maestra en un barrio de Naranjito.

Julia de Burgos
En esa época escribió su famoso poema Río Grande de Loíza. Durante ese año Julia de Burgos también conoció e hizo amistad con Luis Llorens Torres, Luis Palés Matos y Evaristo Ribera Chevremont, entre otros poetas boricuas, y en 1936 publicó en una hoja suelta su poema Es nuestra la hora, con el que empezó a darse a conocer en el ambiente literario. En octubre de ese año pronunció el discurso La mujer ante el dolor de la Patria en la primera asamblea general del Frente Unido Pro Convención Constituyente, en el Ateneo Puertorriqueño. Escribió los dramas breves Llamita quiere ser mariposa, Paisaje marino, La parranda del sábado y Coplas jíbaras para ser cantadas.
En 1937 coinciden dos hechos significativos en la vida de Julia de Burgos: la ruptura de su matrimonio con Rubén Rodríguez Beauchamp y la edición privada de Poemas exactos a mí misma, que representa una de sus primeras manifestaciones líricas, cuyo paradero actualmente se desconoce. Al año siguiente conoció al médico y sociólogo Juan Isidro Jimenes Grullón, quien habría de convertirse en su más acrisolado amor.
Publicó además, en 1938, su obra Poema en veinte surcos y, en 1939, la Canción de la verdad sencilla, obra premiada por el Instituto de Literatura Puertorriqueña. Un año después viajó a Cuba, en donde conoció a múltiples intelectuales, entre ellos Juan Marinello, Juan Bosch, Raúl Roa y Manuel Luna. A partir de ese momento residió alternativamente en La Habana y Nueva York, dedicándose al periodismo y a la creación literaria.
El 18 de enero de 1940 llegó a la ciudad de Nueva York. A los quince días de su llegada concedió una entrevista al periódico La Prensa, que se publicó bajo el título "Julia de Burgos, poetisa puertorriqueña, en misión cultural en Estados Unidos". El 5 de abril de 1940 la Asociación de Periodistas y escritores Puertorriqueños rindió un homenaje público a Julia de Burgos y a Antonio Coll y Vidal en el Wadleigh High School Auditorium, en Nueva York.
En 1941 regresó a La Habana; en la universidad de la capital cubana se inscribió en cursos sobre variadas materias que despertaban su interés (griego, latín, francés, biología, antropología, sociología, psicología, higiene mental, didáctica). La relación con Juan Isidro Jimenes llegó a su final en 1942. Tras esa decepción amorosa, Julia de Burgos se estableció definitivamente en la ciudad de los rascacielos, en donde deambuló en busca de empleo. Durante algún tiempo trabajó como inspectora de óptica, empleada de un laboratorio químico, vendedora de lámparas, oficinista y costurera.
Julia de Burgos falleció en la ciudad de Nueva York, el 6 de julio de 1953. Todavía hoy su muerte sigue rodeada de misterio: fue encontrada inconsciente y sin identificación alguna entre la Calle 106 y la Quinta Avenida y falleció al ser trasladada al Hospital de Harlem. Ante la falta de identificación, su cuerpo fue enterrado en una tumba anónima; posteriormente sus restos serían trasladados a Puerto Rico y sepultados en el Cementerio de Carolina, el lugar más cercano posible al Río Grande de Loíza, que tanto la apasionó.
Póstumamente se publicaron El mar y tú y otros poemas (1954) y Yo misma fui mi ruta (1986). Bajo el título de Obra poética, el Instituto de Cultura Puertorriqueña recogió su lírica en 1961. Una muestra de sus versos figura en la Antología de la poesía cósmica puertorriqueña, publicada por Manuel de la Puebla en 2002, y en las grandes colecciones de poesía hispanoamericana, en las que suele ocupar una posición tan prominente como Alfonsina Storni, Juana de Ibarbourou, Gabriela Mistral y otras grandes poetisas del siglo XX.
La obra de Julia de Burgos se caracteriza por su singular fuerza expresiva; su apasionado romanticismo la llevó a desarrollar de una manera mística y metafísica temas como la naturaleza y el amor. La hondura y calidad de su producción poética, su extraordinaria capacidad para reflejar los problemas de la mujer de su tiempo, así como las excepcionales circunstancias que rodearon su vida y su muerte (envueltas en un halo de dolor, enajenación y desarraigo que la habían llevado a considerarse como una "desterrada de sí misma"), han hecho de ella una de las figuras más fascinantes no sólo de las letras puertorriqueñas de la primera mitad del siglo XX, sino de toda la literatura hispanoamericana contemporánea.
Cómo citar este artículo:
Tomás Fernández y Elena Tamaro. «Biografia de Julia de Burgos» [Internet]. Barcelona, España: Editorial Biografías y Vidas, 2004. Disponible en https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/burgos_julia.htm [página consultada el 24 de julio de 2025].










.jpg)
.jpg)
.jpg)